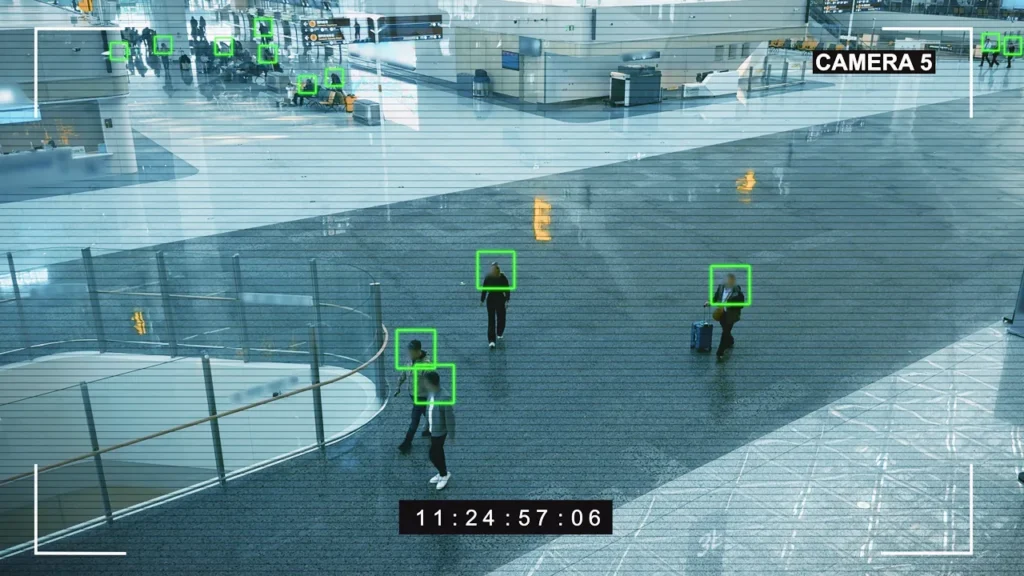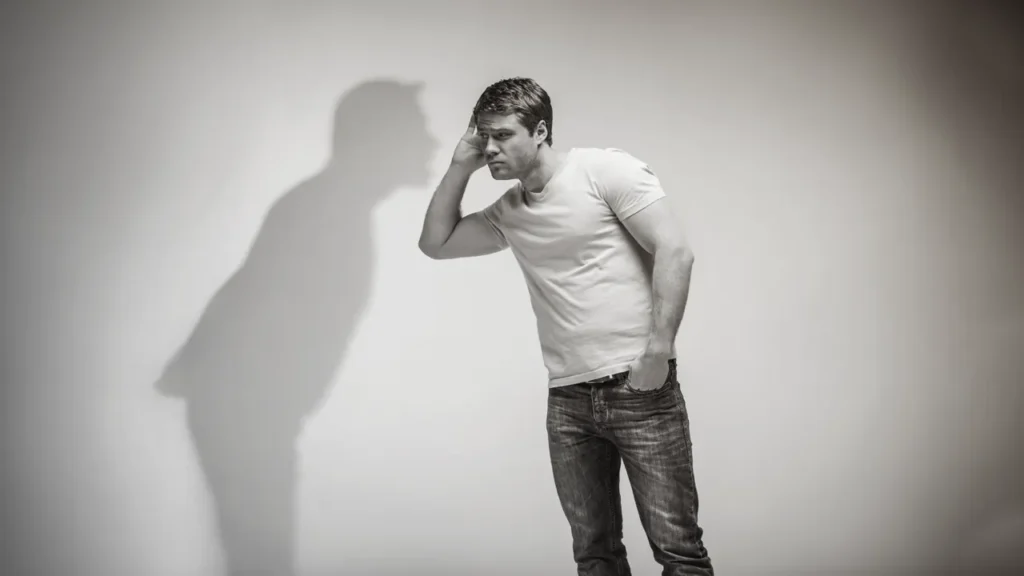En México, las cifras de homicidios ocupan titulares como si fueran el marcador de un juego cruel. “X número de personas asesinadas en el último mes” se lee en los portales de noticias. Detrás de cada número, sin embargo, hubo un nombre, un rostro, una historia y una red de afectos que quedaron destrozados.
Reducir las tragedias humanas a meros datos estadísticos nos distancia de la magnitud real de la violencia y contribuye, sin darnos cuenta, a normalizarla. El dolor de las víctimas y sus familias se diluye en porcentajes, gráficos y comparativas anuales que rara vez conmueven a quienes podrían tomar decisiones para frenar esta crisis.
Cuando una persona es asesinada, no solo se interrumpe su vida; también se fractura la existencia de sus hijos, padres, hermanos y amigos. Cada homicidio desencadena un duelo colectivo en pequeño formato, un vacío que se extiende por generaciones. Sin embargo, las políticas públicas y el debate mediático suelen centrarse en las tendencias numéricas, en si el índice subió o bajó, olvidando que las estadísticas son solo la sombra de una realidad mucho más profunda.
¿Qué pasaría si en lugar de hablar de “30 mil homicidios anuales” habláramos de cada una de esas personas por su nombre, recordando su historia y reconociendo el daño irreparable a su familia?
Es como si, ante un incendio en una biblioteca, se dijera que se perdieron “500 libros” sin importar cuáles. Si se mencionara que entre ellos había un manuscrito único, una primera edición firmada, la última copia de un autor olvidado, el significado del incendio cambiaría por completo. Con las vidas humanas sucede lo mismo: cada una es irreemplazable y su pérdida debería conmovernos más que cualquier dato agregado.
“En 2019, María López fue asesinada mientras regresaba de su trabajo. Tenía 28 años, estudiaba una maestría y soñaba con abrir una escuela de arte en su comunidad. Su muerte no fue “un caso más” en la estadística: su madre dejó de salir de casa, su hermano abandonó los estudios, y un barrio entero perdió una voz que lo inspiraba”. La cifra de homicidios ese año creció, pero la historia de María no apareció en ningún boletín oficial.
En contraste, existen contextos donde el nombre y la historia de cada víctima se convierten en un símbolo que impulsa cambios. Tras el atentado en la maratón de Boston en 2013, cada víctima fue recordada públicamente, se narraron sus vidas en medios nacionales e internacionales, y se levantaron memoriales permanentes. El país entero no solo contó los muertos: los lloró, los recordó y se movilizó para que algo así no volviera a ocurrir.
Las cifras son necesarias para entender la magnitud de un problema, pero insuficientes para transformarlo. Si queremos que la violencia deje de ser un paisaje cotidiano, debemos mirar a las víctimas a los ojos, conocer sus historias y sentir el peso de cada pérdida.
Periodistas, académicos, políticos y ciudadanos tenemos la responsabilidad de cambiar el enfoque: de lo cuantitativo a lo cualitativo, del número al nombre. Porque cuando los muertos dejan de ser anónimos, los vivos dejan de ser indiferentes.